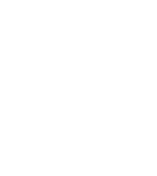Colombia: Violencias, securitización y gobernanza criminal en tiempos de pandemia

Esta nota de blog se escribió con las contribuciones y aportes de los equipos de trabajo conformados por las y los líderes, jóvenes y mujeres de la Casa Cultural El Chontaduro, La Fundación Rostros y Huellas y el Movimiento Histórico y Cultural Sinecio Mina en Colombia.
Habiendo transcurrido un año de enfrentar la crisis covid-19, este periodo pandémico se ha convertido en una plataforma para el recrudecimiento de las violencias en los territorios más vulnerables de Colombia. Podemos destacar dos elementos que están entrelazados para explicar cómo distintos repertorios de violencias vienen generando un clima de inestabilidad social: la respuesta securitizadora del gobierno colombiano y el aumento de la gobernanza criminal.
Frente al primer elemento, cabe mencionar que esta pandemia generó una crisis global que puso a prueba la gobernanza de todos los Estados a nivel mundial. Una situación como la que se comenzó a vivir en el preludio de 2020 ameritaba una reacción extraordinaria por parte de las y los gobernantes y las poblaciones. En el caso de Colombia, y siguiendo una larga tradición de excepcionalidad política, nuestro país acudió a la figura de la declaración del Estado de Emergencia, proclamada en el artículo 215 de la Constitución Política de 1991. Bajo esta circunstancia se generó un estado de excepción, cuya aspiración es el retorno a la normalidad, cuando ésta ha sido quebrantada por una amenaza que perturba el orden social, económico o ecológico del país. En este caso, una amenaza como el covid-19.
El Estado de Emergencia dota de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. El presidente puede expedir decretos, con fuerza de ley, que guarden relación con las causas de la anormalidad y que sean proporcionales a la gravedad de los hechos. Durante la excepcionalidad no se pueden suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales y cualquier abuso cometido al hacer uso de estas facultades extraordinarias deberá ser encarado por el presidente y sus ministros.
 Pero, como sucede en muchos países de Latinoamérica, una cosa es lo que se plantea en derechos y otra distinta es lo que sucede realmente. En Colombia, hemos visto que la respuesta a la pandemia no solo ha limitado el ejercicio democrático sino que también ha restringido libertades y ha afectado de manera diferencial a las poblaciones que ya son vulnerables. En ese sentido, muchas poblaciones viven una doble o triple violencia: se enfrentan a la violencia estructural de las desigualdades sociales; a la violencia generada por la pandemia; y a la violencia generada por las respuestas a la pandemia; sumado a vivir en contextos de conflicto armado, como sucede con las las poblaciones afrocolombianas.
Pero, como sucede en muchos países de Latinoamérica, una cosa es lo que se plantea en derechos y otra distinta es lo que sucede realmente. En Colombia, hemos visto que la respuesta a la pandemia no solo ha limitado el ejercicio democrático sino que también ha restringido libertades y ha afectado de manera diferencial a las poblaciones que ya son vulnerables. En ese sentido, muchas poblaciones viven una doble o triple violencia: se enfrentan a la violencia estructural de las desigualdades sociales; a la violencia generada por la pandemia; y a la violencia generada por las respuestas a la pandemia; sumado a vivir en contextos de conflicto armado, como sucede con las las poblaciones afrocolombianas.
Con el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020, iniciaron una serie de medidas que promovían el aislamiento como la mejor manera de contener la propagación del virus. Esto trajo consigo la limitación de muchas actividades cotidianas, generando toques de queda, restricción a la realización de actividades cotidianas, suspendiendo los servicios de transporte entre municipios y limitando aglomeraciones de más de 50 personas. En el caso colombiano, la policía, e incluso las fuerzas militares fueron las encargadas de velar por el cumplimiento de estas medidas en diferentes lugares del país.
Estas disposiciones, amparadas en el mando de la excepcionalidad, evidencian que el Estado de Emergencia trajo consigo todo “un proyecto político y cultural de hipervigilancia y exclusión de poblaciones, espacios particulares y formas de ciudadanía, usualmente basado en la militarización y la movilización del miedo” (Hyndman citado en Sinisterra y Valencia, 2020). Es decir, un estado de securitización en el que se redefine la idea de amenaza para justificar mecanismos de control social y medidas de seguridad extraordinarias bajo la premisa de proteger a la población. En este escenario, la presencia de los militares y la policía en la coordinación y prestación de ciertas labores para paliar los efectos de la pandemia, ha sido mucho más notoria. En el caso colombiano, más de 87.000 militares fueron destinados a apoyar “políticas públicas para combatir la expansión de la pandemia” (Malamud y Núñez, 2020 en Diamint 2020) [1].
Casos como los de Anderson Arboleda, un joven afrocolombiano de Puerto Tejada y el de Javier Ordóñez en Bogotá, quienes murieron después de sufrir abusos físicos por parte de la policía al incumplir toques de queda en sus respectivas ciudades, generan amplios cuestionamientos de cómo la respuesta securitizadora limita el ejercicio democrático. En varios de los talleres que realizamos en Cali, Buenaventura y Puerto Tejada, se ha evidenciado cómo las y los jóvenes afrocolombianos desconfían de una institución como la policía nacional. La ven como una institución que genera más violencia en los territorios, en lugar de solucionar los problemas que ahí se presentan. El trato que reciben de esta institución las y los revictimiza como jóvenes negros, generando un estigma que reproduce las medidas represivas y el uso de la violencia, como ya ha sucedido en otros países como Brasil y Estados Unidos.
La securitización de la pandemia genera retrocesos en la consolidación de los derechos humanos en un país que ha sido fuertemente golpeado por el conflicto armado, la violencia, y que, además, se encuentra en un periodo de transición muy lento hacia la paz. Tal como argumenta Rut Diamint, las fuerzas militares están ocupando espacios para cumplir las funciones sociales y económicas del Estado mientras se desarrollan soluciones a la pandemia. Pero, mientras tanto, vemos una Policía y unas Fuerzas Militares que han aumentado su poder, en un país que se ha caracterizado por las políticas de mano dura y el uso de la violencia para ejercer control sobre sus ciudadanos y ciudadanas. Estas situaciones nos permiten hacernos la pregunta sobre hasta qué punto la fuerza pública es la más idónea para responder a estos procesos y hasta cuándo va a ejercer este rol. ¿Se perpetuarán estas funciones después de la pandemia? El problema no está en cuestionar el importante rol social que pueden estar cumpliendo sino en la extralimitación de sus funciones y en la incursión de una ideología tendiente a la represión y restricción de libertades. 
Por otro lado, con relación al segundo elemento, la gobernanza criminal, el inicio de la pandemia representó una disminución de las actividades ilícitas en los territorios. Sin embargo, con el paso de los meses y a medida que avanzaba el aislamiento y las restricciones a la movilidad, distintos grupos criminales comenzaron a ajustar sus repertorios de acción, demostrando una adaptación a los nuevos desafíos. En esa medida, muchos grupos, entre los que se encuentran bandas criminales de herencia paramilitar y grupos disidentes de la antigua guerrilla de las Farc-ep, aumentaron los ejercicios de control territorial y social.
Los grupos armados ilegales han aprovechado esta emergencia sanitaria para posicionarse y buscar un grado de legitimidad a partir de controles de movilidad de la población, como una estrategia de control social y territorial en varios municipios. Como bien lo señalan varios líderes y lideresas del Pacífico -la región donde se desarrolla nuestro proyecto-, la guerra y la violencia se han mantenido e incluso se ha exacerbado y se han agudizado las amenazas y los asesinatos hacia ellos y ellas. En el actual contexto de pandemia, los actores armados ilegales ejercen control de la entrada y la salida de los municipios, bajo la excusa de proteger a la comunidad de un posible contagio, y continúan con el ejercicio de la violencia, aprovechando lo que ha comenzado a evidenciar incrementos en las tasas de homicidios, desplazamientos y reclutamiento de jóvenes.
El reclutamiento se ha facilitado debido a la crisis financiera traída por la pandemia. Según la Defensoría del Pueblo, la exclusión socio-económica, derivada de la crisis actual, aumenta la vulnerabilidad de las y los adolescentes y volviéndose más propensos al reclutamiento de grupos armados ilegales, en especial en las zonas rurales. Esta práctica se consolida debido a la falta de aprovisionamiento de bienes básicos, dadas las condiciones precarias en las que viven muchos de las y los jóvenes, sumado a la falta de asistencia estatal. De esta manera, la vinculación a grupos armados se facilita debido a la falta de oportunidades, a las debilidades estructurales del sistema educativo y del mercado laboral del país. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, los jóvenes colombianos se encuentran con un mercado laboral que no genera incentivos para esta población: es tradicionalista, privilegia un escaso número de profesiones y tiene una legislación que no ataca los problemas de base presentes en la esfera del trabajo.
De esta manera, la violencia sigue ocupando un lugar relevante en la cotidianidad de los y las jóvenes y mujeres afrodescendientes del Pacífico colombiano. En los talleres y grupos focales realizados con jóvenes de Buenaventura, por ejemplo, se destaca cómo han visto restringida la movilidad en sus territorios debido a la existencia de fronteras que dificultan el acceso de un barrio hacia otro. Los grupos criminales generan medidas para la circulación de personas, haciendo que no se pueda salir en ciertas horas del día y que, en las noches, se dificulta salir de las casas. En ocasiones, obligan a jóvenes a vincularse a sus grupos a través del desarrollo de diferentes tareas, como campaneros (informantes), mandaderos (hacer un favor, llevar o traer cosas), e incluso de manera directa (reclutamiento). Estos jóvenes sienten que el gobierno no es garante de la seguridad y, por el contrario, es generador de más muertes. En este sentido, la percepción de inseguridad es mayor entre las y los jóvenes. Pero no es solo un asunto de percepción: hemos visto que, desde noviembre de 2020, la violencia se ha recrudecido en una pequeña ciudad de 400.000 habitantes, hasta el punto de registrar hasta 5 homicidios violentos en un día durante julio de 2021.
Pero, a pesar de esta política de miedo por parte del Estado y por parte de los grupos criminales, las y los jóvenes, y en particular los jóvenes afrocolombianos, han decidido levantarse y manifestarse, como se ha evidenciado en las jornadas de movilizaciones sociales recientes en nuestro país. El clima de protesta social, que inició el 28 de abril de 2021 en todo el país, es una respuesta a la crisis económica y social que vienen experimentado, durante las últimas décadas, distintos sectores sociales cansados de ser ignorados por los gobernantes colombianos. Esta coyuntura fue el detonante de una movilización social que se venía gestando desde 2019: la pandemia aumentó la pobreza monetaria desde el 35,7% de la población, en 2019, al 42% en 2020, haciendo que 3,5 millones de personas ingresen a la pobreza de un año a otro. Esto representa un retroceso enorme que pone en jaque los esfuerzos en política social que se venían adelantando en el país. [2]

Es preocupante ver cómo las violencias son estructurales en el contexto colombiano y se manifiestan de diferentes maneras. Pero es importante rescatar los esfuerzos que hacen muchas comunidades para combatir las diferentes violencias que enfrentan. Organizaciones sociales como La Casa del Chontaduro en Cali, Rostros y Huellas en Buenaventura y Sinecio Mina en Puerto Tejada, buscan “arrancarle” jóvenes a la violencia. El trabajo que realizan en los territorios se presenta como una alternativa al reclutamiento forzado y a otras estrategias que hacen de los jóvenes un público ideal para participar de las acciones delictivas. Estas apuestas tan importantes, que procuran dotar de distintas herramientas a las y los jóvenes afrocolombianos para que puedan ser constructores de paz y tengan mayores oportunidades laborales y educativas, requieren de una mayor respuesta estatal -que trascienda la mirada securitizadora que se ha extendido a la pandemia- y a la juventud.
Es aquí donde comienza a cobrar relevancia el tema de la colaboración entre actores para hacer frente a las violencias exacerbadas y generadas en tiempos de pandemia. ¿Cómo construir confianza entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones sociales de base? ¿Cuáles son las intervenciones que se deben hacer en territorios donde la violencia ha sido histórica, sistemática y constante? ¿En qué modo la construcción de sinergias estratégicas puede coadyuvar a la superación de la crisis y bajo qué modelo deberían darse dichas articulaciones? Quedan planteadas muchas preguntas pero se visualiza un horizonte en el que la gobernanza colaborativa puede ofrecer salidas a la represión estatal y a los gobiernos criminales en los territorios.
[1]http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16855.pdf
[2]https://www.portafolio.co/economia/dane-pobreza-en-colombia-aumento-a-3-5-millones-de-personas-en-2020-551508
Referencias
Diamint Rut. 2020. Militarización, pandemia y democracia. Serie Paz y Seguridad. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16855.pdf
Fundación Ideas para la Paz. 2021. La paradoja de ser joven en Colombia: “para triunfar, hay que estudiar” y otras verdades a medias. https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/la-paradoja-de-ser-joven-en-colombia-para-triunfar-hay-que-estudiar-y-otras-verdades-medias-parte-1
Sinisterra L y Valencia I.H. 2020. Una Pandemia racializada y securitizada: Una radiografía del covid-19 y la violencia en el caso colombiano. Serie la Democracia Importa. Asuntos del Sur https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2020/10/p15_pandemia.pdf
Autoría*: Alejandra Alzate
Asistente de investigación.
Universidad ICESI (Colombia)
Jorge Figueroa
Docente e Investigador.
Universidad ICESI (Colombia)
Inge Helena Valencia
Docente y jefa Departamento de Estudios Sociales.
Universidad ICESI (Colombia)
* Equipo investigador de Colombia. Proyecto: Innovación pública y social basados en evidencia para la construcción de un acuerdo democrático post COVID-19 en América Latina. Universidad Icesi, Asuntos del Sur. IDRC Canadá Consorcio Colabora.Lat